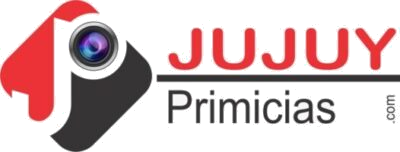Desde los inicios del sistema educativo, la relación escuela-familias ha estado plagada de supuestos y suspicacias, desde la calidad moral hasta la competencia del otro para desempeñarse dignamente, como docente o como padre o madre.
En tal sentido, la vigilancia mutua aparece como un componente inherente a la relación, que rige los intercambios y presiona sobre las expectativas de los y las docentes entre brindarse a la comunidad y saberse blanco de suspicacias (Neufeld, 2010).
En la actualidad, además, se registra un cuestionamiento a la escuela y la figura docente generado por la creciente demanda de las familias hacia las instituciones, en relación con una multiplicidad de nuevas cuestiones, tanto escolares como extraescolares. Ello genera que escuelas y docentes deban lidiar con problemáticas para las que no siempre están en condiciones y, al no poder cumplir con esta exigencia, la escuela queda en falta y es objeto de críticas y controversias desde diversos sectores de la sociedad.
El cuestionamiento a la figura docente y al modelo escolar —incluso desde los discursos pedagógicos— así como el debilitamiento general de la credibilidad en las instituciones, asociados a la crisis del Estado de bienestar, son otros factores que alimentan esta imagen.
Esta creciente demanda hacia las instituciones se explica en parte por la mayor soledad en que se desarrolla la crianza de hijos e hijas en comparación con épocas pasadas —en las que la familia ampliada y la comunidad brindaban un apoyo importante— que, sumado a los cambios sociales acelerados generan interrogantes e inquietudes nuevas, siendo la escuela el espacio más accesible para evacuarlos.
A su vez, esta cercanía no es casual; la escuela ocupa un lugar mayor que en el pasado en la vida social, no solo por el aumento de los años de escolaridad y la creciente expansión de la cobertura del sistema educativo, sino también porque las concepciones pedagógicas actuales promueven de por sí instituciones más permeables a la realidad social y más abiertas al diálogo con la comunidad. Podría decirse que la escuela abrió las puertas, y la conflictividad de la sociedad ingresó con toda su car ga y sus contradicciones.
Otro factor para considerar es que la ampliación del derecho a la educación posibilitó el acceso y la inclusión en el sistema educativo de grupos sociales nuevos o tradicionalmente excluidos, lo que exige cambiar el paradigma de la escuela homogénea a una escuela multicultural que pone en valor sus voces y cosmovisiones.
Este proceso de democratización implica, entonces, desafíos e interrogantes inéditos para educadoras e instituciones, que exigen mayor apertura y nuevos saberes para generar instancias de negociación de sentidos comunes y construcción de confianza. Por ejemplo, la incorporación de niños y niñas con otra lengua materna o de familias con hábitos de crianza diferentes a los hegemónicos, demanda la construcción de una propuesta educativa lo suficientemente intercultural y flexible para garantizar la adaptabilidad de su derecho a la educación.
En este sentido, las dificultades para la construcción de un buen vínculo jardín-familias responden tanto a la propia rigidez del sistema educativo —portador de un modelo escolar homogeneizador— como a las diferencias en la pertenencia sociocultural de la institución y las educadoras y la de las familias. En muchas ocasiones las trabas para la construcción de un buen vínculo se originan en dificultades de la propia institución y las educadoras para modificar sus concepciones acerca de una configuración familiar “normal” a partir de la cual se juzga a las demás (Grosman, 1996).
Ello impide vincularse con las familias desde el respeto por sus saberes y por su capacidad para actuar y cambiar en función de sus propios valores. Cuando la escuela no parte del reconocimiento del potencial de cada grupo familiar y su protagonismo en la educación de sus hijos e hijas, obstruye la posibilidad de cooperar en un trabajo conjunto: Frecuentemente las intervenciones en familias están motivadas por la detección de la carencia, de lo problemático, desde la preocupación de la escuela por lo que no se adapta a la cultura escolar.
Las familias se vuelven objeto de nuestras intervenciones, a menudo sin tener la oportunidad de manifestar cuál es su deseo o su preocupación; se paralizan, se convencen de ser únicos causantes del problema, se quedan “esperando la solución del afuera”, o bien abren una línea de fuga, resistiendo a la intervención. En más de una oportunidad se debaten las acciones a seguir en una situación familiar compleja sin la presencia de los integrantes de la familia.
Logo Revista Noticias
Alumnos en las aulas
ALUMNOS EN LAS AULAS (CEDOC)
La familia y la escuela: la conflictividad entre padres y maestros
Es un tema inherente a todos los niveles educativos y se registra históricamente, si bien hoy está potenciado por ciertos signos de época y atravesado por diferencias culturales y cosmovisiones.
Desde los inicios del sistema educativo, la relación escuela-familias ha estado plagada de supuestos y suspicacias, desde la calidad moral hasta la competencia del otro para desempeñarse dignamente, como docente o como padre o madre. En tal sentido, la vigilancia mutua aparece como un componente inherente a la relación, que rige los intercambios y presiona sobre las expectativas de los y las docentes entre brindarse a la comunidad y saberse blanco de suspicacias (Neufeld, 2010). En la actualidad, además, se registra un cuestionamiento a la escuela y la figura docente generado por la creciente demanda de las familias hacia las instituciones, en relación con una multiplicidad de nuevas cuestiones, tanto escolares como extraescolares. Ello genera que escuelas y docentes deban lidiar con problemáticas para las que no siempre están en condiciones y, al no poder cumplir con esta exigencia, la escuela queda en falta y es objeto de críticas y controversias desde diversos sectores de la sociedad. El cuestionamiento a la figura docente y al modelo escolar —incluso desde los discursos pedagógicos— así como el debilitamiento general de la credibilidad en las instituciones, asociados a la crisis del Estado de bienestar, son otros factores que alimentan esta imagen. Esta creciente demanda hacia las instituciones se explica en parte por la mayor soledad en que se desarrolla la crianza de hijos e hijas en comparación con épocas pasadas —en las que la familia ampliada y la comunidad brindaban un apoyo importante— que, sumado a los cambios sociales acelerados generan interrogantes e inquietudes nuevas, siendo la escuela el espacio más accesible para evacuarlos. A su vez, esta cercanía no es casual; la escuela ocupa un lugar mayor que en el pasado en la vida social, no solo por el aumento de los años de escolaridad y la creciente expansión de la cobertura del sistema educativo, sino también porque las concepciones pedagógicas actuales promueven de por sí instituciones más permeables a la realidad social y más abiertas al diálogo con la comunidad. Podría decirse que la escuela abrió las puertas, y la conflictividad de la sociedad ingresó con toda su car ga y sus contradicciones. Otro factor para considerar es que la ampliación del derecho a la educación posibilitó el acceso y la inclusión en el sistema educativo de grupos sociales nuevos o tradicionalmente excluidos, lo que exige cambiar el paradigma de la escuela homogénea a una escuela multicultural que pone en valor sus voces y cosmovisiones. Este proceso de democratización implica, entonces, desafíos e interrogantes inéditos para educadoras e instituciones, que exigen mayor apertura y nuevos saberes para generar instancias de negociación de sentidos comunes y construcción de confianza. Por ejemplo, la incorporación de niños y niñas con otra lengua materna o de familias con hábitos de crianza diferentes a los hegemónicos, demanda la construcción de una propuesta educativa lo suficientemente intercultural y flexible para garantizar la adaptabilidad de su derecho a la educación. En este sentido, las dificultades para la construcción de un buen vínculo jardín-familias responden tanto a la propia rigidez del sistema educativo —portador de un modelo escolar homogeneizador— como a las diferencias en la pertenencia sociocultural de la institución y las educadoras y la de las familias. En muchas ocasiones las trabas para la construcción de un buen vínculo se originan en dificultades de la propia institución y las educadoras para modificar sus concepciones acerca de una configuración familiar “normal” a partir de la cual se juzga a las demás (Grosman, 1996). Ello impide vincularse con las familias desde el respeto por sus saberes y por su capacidad para actuar y cambiar en función de sus propios valores. Cuando la escuela no parte del reconocimiento del potencial de cada grupo familiar y su protagonismo en la educación de sus hijos e hijas, obstruye la posibilidad de cooperar en un trabajo conjunto: Frecuentemente las intervenciones en familias están motivadas por la detección de la carencia, de lo problemático, desde la preocupación de la escuela por lo que no se adapta a la cultura escolar. Las familias se vuelven objeto de nuestras intervenciones, a menudo sin tener la oportunidad de manifestar cuál es su deseo o su preocupación; se paralizan, se convencen de ser únicos causantes del problema, se quedan “esperando la solución del afuera”, o bien abren una línea de fuga, resistiendo a la intervención. En más de una oportunidad se debaten las acciones a seguir en una situación familiar compleja sin la presencia de los integrantes de la familia. (DGCyE, 2011: 9).
Otro factor para considerar es la creciente presencia mediática de la relación familia-escuela. Los cuestionamientos y denuncias a las prácticas escolares y, en general, los conflictos entre familias y educadores, si bien no constituyen una porción representativa de la realidad de las instituciones, adquieren presencia en los medios de comunicación y redes sociales y pasan a formar parte de la cotidianeidad. La revolución en las comunicaciones implica que muchos asuntos que antes solo se procesaban en el ámbito privado, hoy tengan visibilidad en el ámbito público. Es un fenómeno que sin dudas tiene una dimensión positiva, en tanto contribuye a construir convivencia y respeto social hacia la diversidad de formas de vida. Pero, a la vez, como normalmente reciben más difusión los casos que exhiben conflictos, esta ampliación de esferas de la experiencia suele impactar negativamente en la relación escuela-familias. La difusión mediática de denuncias y cuestionamientos hacia los centros educativos genera una impresión de cotidianeidad con una realidad tergiversada de lo que ocurre realmente en la mayoría de las instituciones escolares. Se instala así una sensación de “miedo ambiente” (Brener, 2011), inoculando temores con poco fundamento, lo que condiciona las actitudes y prácticas.
Esto ocurre de ambos lados de la relación, ya que las familias cuestionan a las escuelas y desconfían de los educadores; y estos, por su parte, están a la defensiva esperando el ataque a raíz del hecho menos pensado. Así, la confianza, legitimidad y autoridad que tanto escuela como familias otorgan a la otra parte, ya no dependen solamente de las experiencias propias y de gente cercana, sino que se construyen también a partir del tratamiento mediático de estas temáticas.
Por último, la representación idealizada de un pasado en que supuestamente eran armónicas las relaciones de las familias con la escuela puede contarse como otro elemento que acrecienta el problema.
La idea de que “todo tiempo pasado fue mejor” suele acompañar la queja de un lado y otro de la relación. No obstante, el análisis histórico permite apreciar que los conflictos entre padres, madres y educadores se registran desde los tiempos de la fundación de la escuela moderna.
De manera que las dificultades en el vínculo no responderían a rasgos particulares de la sociedad actual o las nuevas pedagogías, como pretenden ciertas lecturas falsamente nostálgicas.
Cuando trabajamos en primera infancia, las dificultades para construir confianza y los conflictos entre familias y educadoras se intensifican, además, por la superposición de tareas y por la movilización psicológica que generan la crianza y el contacto cotidiano con bebés.